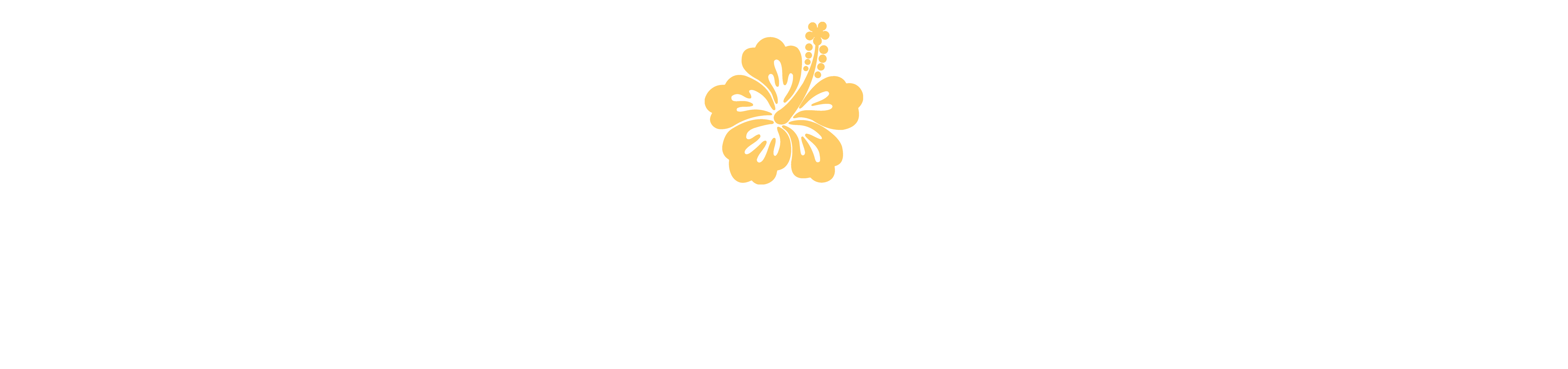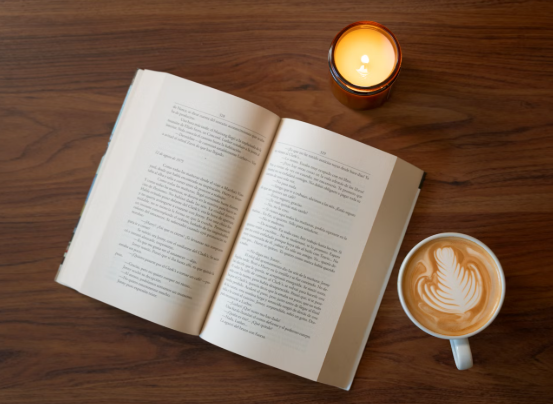Era miércoles y octubre al filo de su primera mitad. Era el 2003 y los dos tercios de isla se estaban enterando de lo que era una verdadera crisis. Pero la noche nos salvaba. Tenía 19 y mi compañero de cabecera era blanco inocente, de interior algodonoso. Los penumbrosos pasillos del centro cultural estatal se bebieron mis pasos tardíos y la prisa de quien se sabe atrasado. En el último nivel de la edificación, un escritor residente en la unión americana presentaba su último libro: un texto cuya clasificación les rompe la cabeza a los guardias de las fronteras de género.
Éramos todos amigos o colegas o novatos en el arte de las palabras. El micrófono sólo propagaba elogios, recuerdos, lealtades, cariño sembrado a través de años. Los novatos esperábamos con sed la lectura del fragmento que nos iluminara sobre los méritos para la ceremonia de laureles que presenciábamos en silencio. Entonces la voz secretamente cómplice inicia los diálogos recortados de memorias entre Florentino Ariza y Fermina Daza, esa danza delirante de manos y suspiros vueltos de revés. Entonces vamos cayendo abducidos por la música que no sospechamos. Vamos hilvanando, en la memoria que hoy evoco, la dulzura dolorosa de una espera que nunca termina, de una esperanza abonada en la eternidad.
Cuando la ceremonia pasa a la informalidad del final, otras complicidades se valieron de la novedad para iniciar caminos: los amigos van a buscar el libro, a abrazarse con el autor, a festejarle el regreso a la patria y a proponer fugas posteriores. Los otros, los indocumentados aún, los bachilleres de la vida y la literatura, nos hacemos en una esquina a celebrar los rituales de ser y estar: de presentarnos.
El poeta narrador no había previsto los alcances ni la locura desatada con sus palabras llenas de aguaceros dispersos y ráfagas eléctricas. Los nadies de esa noche tampoco. Culpamos, oh ilusos e ingenuos, al ron brindado al final de la noche, la neblina del parque Duarte, al virus que persiste en la calle del Sol. Dejamos pasar la ocasión feliz de adquirir el libro, estampar la firma, tomar una foto, acumular medios de prueba para la posteridad que hoy nos grita que es el presente.
Tras la música guardada vinieron más tormentas, más palabras, menos soledades. Fuimos documentados y perdimos la felicidad. Desandamos los pasos nuestros y ajenos, conspiramos contra la desgracia y caminamos con los ojos abiertos hacia sus brazos. Ganamos premios, perdimos días, coleccionamos pedacitos de historia para mojar las cuencas de los ojos o sonreír en la almohada.
Han pasado ya nueve años de la bancarrota, las complicidades juveniles y la ansiedad de sentir y contar, de hacer nombres y apellidos, de ser colegas de los protagonistas. Esa noche del 15 de octubre de 2003. Nueve docenas de meses desde la presentación del libro de René Rodríguez Soriano en Santiago de los Caballeros. Ya somos otros, distintos, tal vez felices. Aún está vacante el puesto de puesto de compañero de cabecera. Aún nos queda la música. Daniela Cruz Gil, Santiago, RD, 7 de noviembre 2012.
*Crónica publicada originalmente en mediaisla.net.