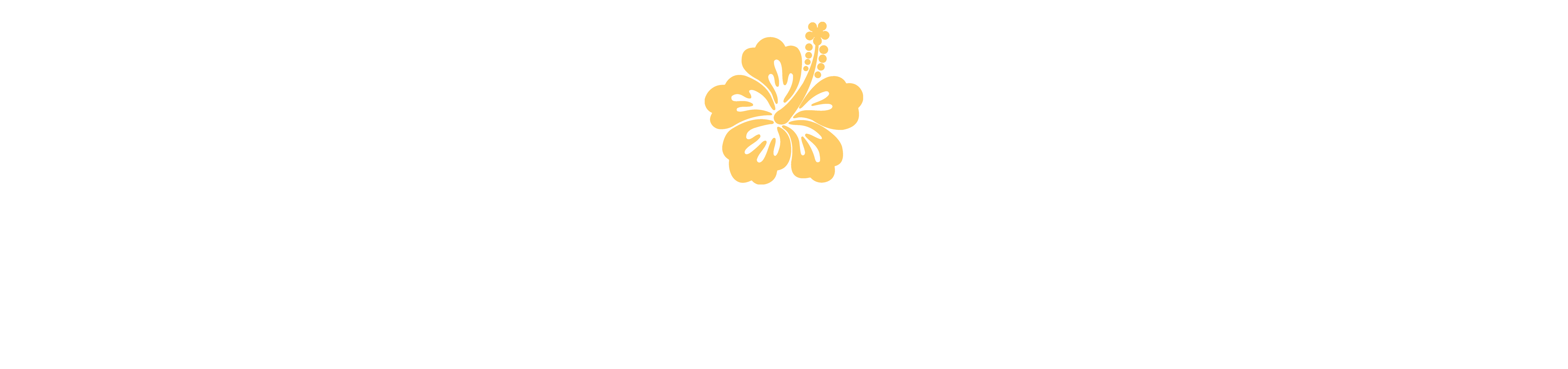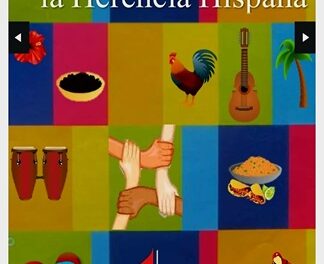Eso le pedí a mi hermana en esos días, cuando me cambió la vida con la ausencia más rotunda. Lo pedí, inocente perdida de la relatividad del tiempo, contando con la expansión del universo, la eternidad de enero y el peso espaciado de ciertas fechas…
Pero todos los plazos se cumplen. Cuando Dinorah Cortez-Vélez escribió desde Milwaukee «nos vemos el jueves», cayó una sentencia de tres años que pendía sobre las cabezas de los conferencistas que resistimos para presentar en «Calibanías y caribeñidades: asedios a la imagen».
Entonces supe que mi propia sentencia de doce meses venía a cumplirse. Y que octubre doblaba la esquina para decirme que el tiempo no me esperaba y que la vida, tampoco. Intenté no poner mi fe en los compromisos que había hecho para después. Me entregué a la ruta que trazaba mi pasaporte, en la travesía hasta Wisconsin y los abrazos que recibí de colegas y amigos a quienes no veía en meses o años.
Tuve poco tiempo en la ciudad de fantasmas, cervezas y deportes, casi como una señal de que la vida se escurre en conversaciones con extraños, libros que lees de golpe en el autobús que te saca de Manhattan y los trenes que te llevan a tantas partes, menos a casa.
Pasó el año, me dije, mientras sobrevolaba el Monumento, de vuelta al techo donde ahora, muchas monedas al aire intentan caer para decidir mi destino. Aunque Drexler lo dijo mejor: «Ya estoy en la mitad de esta carretera/ Tantas encrucijadas quedan detrás/ Ya está en el aire girando mi moneda/ Y que sea lo que sea».