No cualquiera se atreve a subir a la pista de plywood o al centro de la calle. Dar los pasitos prohibidos y permitidos ha vuelto a ser arte, sobre todo para una generación que lo consiguió todo bailando: el primer beso, el número de la casa familiar, y el resto era historia. En tiempos cuando, para volverse a ver, tenías que confiar en la suerte, el destino, y no en una historia efímera con locación incluida o la respuesta a un mensaje instantáneo por WhatsApp. La generación que ponía discos de larga duración, casetes y hasta CD. La que se sabe de memoria números de teléfono. La que vio surgir a Las Carreras como avenida, la Restauración subiendo y Del Sol bajando.
Esa gente, que no quiere saber de edad y anhela olvidar la hora para la pastilla de la presión, ha encontrado espacio para ser en los encuentros de son. Sea domingo o sábado, Los Pepines o Baracoa, Keka o Kiwa, la complicidad se puede construir en el barrio, a pocas cuadras de la casa, con la familia, los vecinos, los amigos que se enteran por las redes sociales, y los demás, simples espectadores cuyo lujo es apreciar la gracia de una vuelta, la cadencia y la sincronía, el swing y la alegría sana.

No hay malicia en las noches sabatinas que convoca el monstruo Kiwa en la avenida Hermanas Mirabal, tampoco en las tardes de domingo en el Son de Keka. Solo mucho deseo de reír, aplaudir y compartir, verbos de la felicidad que se conjugan en gerundio hasta las horas reglamentarias.
Es irrelevante si la música es en vivo o la selección depende de un DJ: la gente va a disfrutar la música, recordar otros tiempos, bailar y a ver bailar, no a frontear el precio de la bebida ni la exclusividad de la mesa. No hay jerarquías en el son, excepto la que proviene de las destrezas danzarias. Todos pueden bailar cuando quieran, todos pueden ser y estar. Pero como dicen por ahí: hay niveles. (Entre tú y yo, no es obligado: no te pares si no sabes bailar).

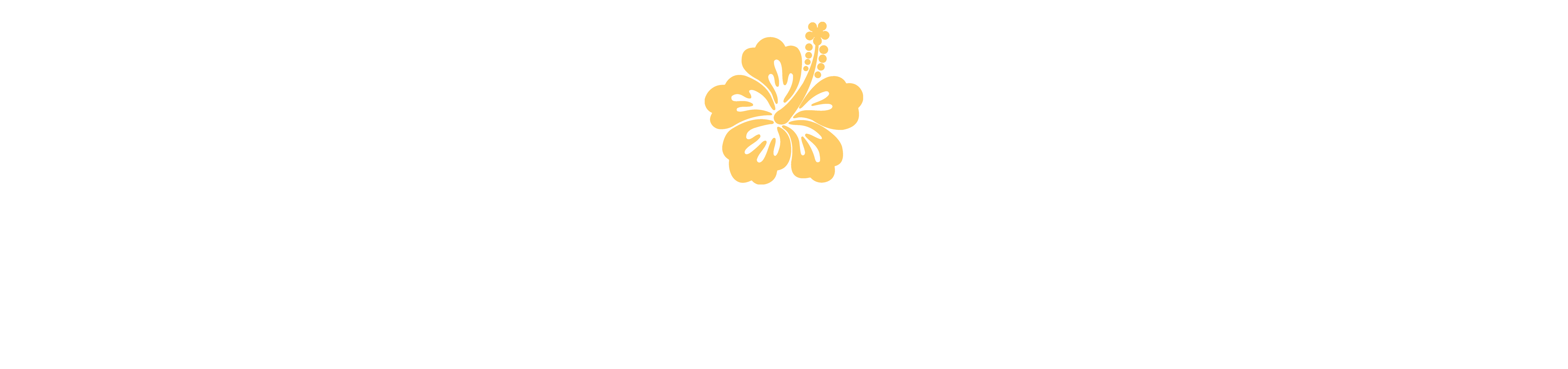





Excelente!