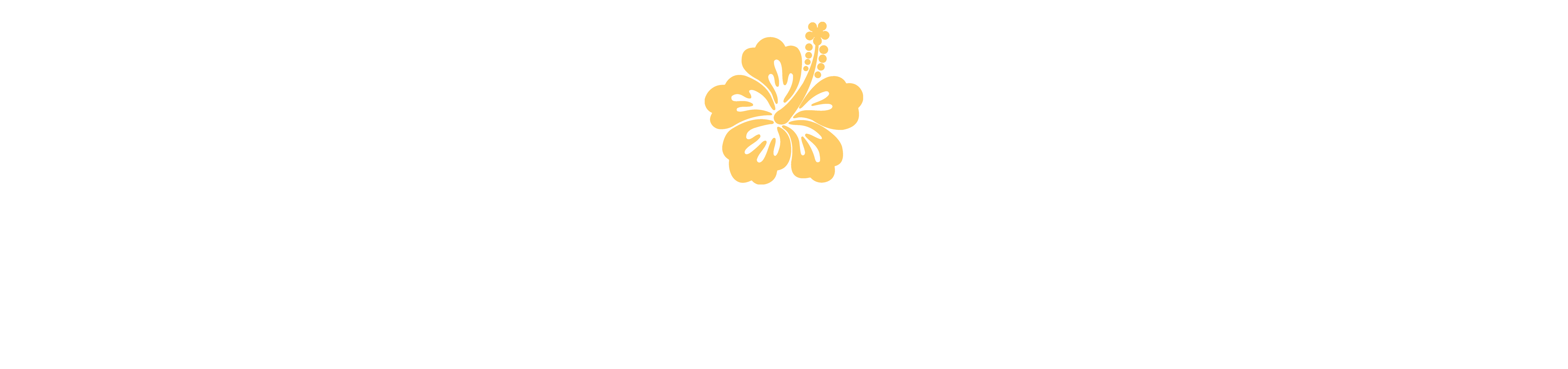Las tradiciones comparten el ciclo de vida de las casas: se mantienen fuertes mientras la gente las habita. Se pueden transformar, crecer. También pueden morir. La Navidad santiaguera tiene códigos y, aunque algunos han aguantado el cambio de siglo, otros ya son postales para la memoria.
Todavía quedan algunos tarantines con frutas y dulces que antes solo se veían en diciembre, ya que hace mucho que el rojo manzana y los diversos tonos de uva se ven todos los meses. En los barrios siguen decorando sus calles y esquinas, los jengibres compartidos, las posadas y rezos comunitarios…
Se mantiene la vocación de la luz. Los espacios públicos y las empresas privadas iluminan fachadas y árboles para deleite de adultos y embelesamiento de chicos. ¡Quién no se ha perdido en las luces del Monumento y a pesar de la neblina!
En la mesa, cada cual elige recetas propias de la región o los ancestros, la moda, la casualidad. Como decía, las tradiciones se construyen… Y hace una década puse el primer pastel en hoja en mi mesa, que se volvió símbolo de una nueva forma de compartir la época con Tata, en ausencia de nuestro Pedro. Recoger a tiempo las creaciones de doña Rosa era punto obligatorio de mi agenda personal y de otros a quienes arrastré con la promesa de la mejor aleación que se pueda crear de una masa de víveres con carne vestida de hojas de plátano.
Este año, esa tradición se ha roto para siempre, aunque el sabor de los pasteles volverá alguna vez a mi agenda. Hoy hago una pausa para abrazar la memoria de quienes ya no están y, en ese abrazo, unirme también a otros que, como yo, también harán una pausa en las alegrías navideñas: a los hijos de Juanita, Domingo, Eleonora, Cándida. Y tantos otros cuya memoria no me alcanza mientras escribo estas líneas.
Que siempre nos quede la esperanza de un mejor año, nuevos bríos para seguir sembrando y la fe de que todo será para bien. Amén.