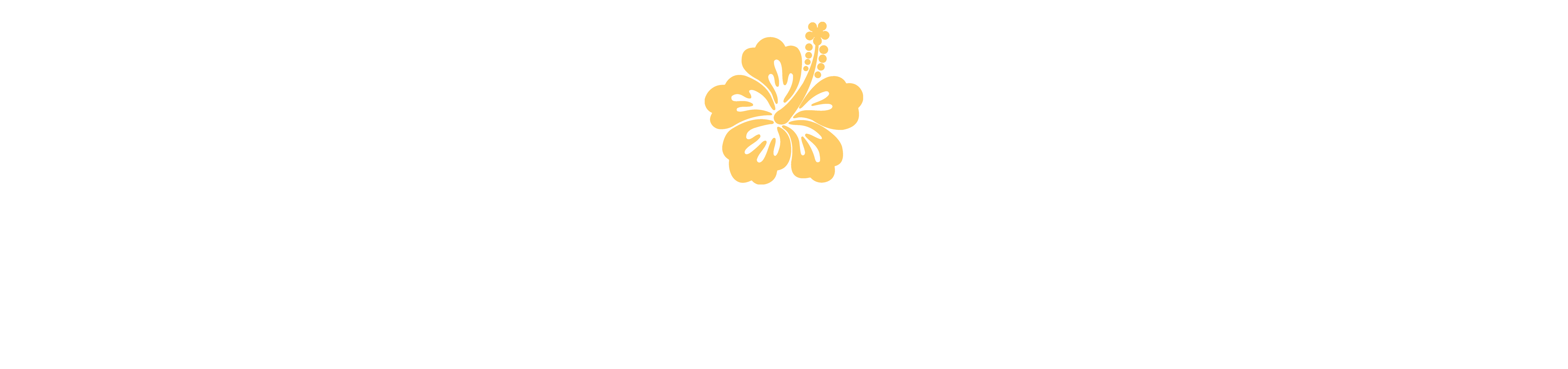Para la Daniela niña, Tatica vivía en la calle Del Sol esquina General Luperón de Santiago. Y allí eran las visitas invernales para su fiesta de enero. Nos subíamos a la cabeza de Colón, que daba la espalda a la calle Cuba (aún no había carabelas), y devorábamos dulces, helados y cuanta comida ofrecieran los vendedores ambulantes. Nunca supe esperar la procesión, porque mi familia de tres emprendía otra hacia la casa de la tía Magdalena, a destapar pailas y compartir sonrisas.
Más adelante descubrí que la Altagracia tenía mansión en Higüey: llegaron las historias de los viajes del club de madres, la efervescencia por vigilar la guagua y jugar los números de la placa en la lotería, que la fiesta de la coronación era el 15 de agosto y esperar el regreso de los viajeros el 16 agosto con dulces, souvenirs y cualquier cosa que uno pudiera decir «me lo trajo fulano de Higüey».
Hace 23 años que vi por primera vez la Basílica y atravesé San Pedro de Macorís y La Romana para cumplir una promesa de salud que nos duró diez años. Desde entonces, empecé a despachar mis asuntos vitales en la única provincia segura que se vestía de rojo en las elecciones. A la Altagracia le hablo y me escucha, y yo también la escucho, tal como hacía con su tocaya, la que me trajo al mundo.
Vi crecer las palmas que hoy dan sombra en los jardines del santuario higüeyano y cambiar la ruta por la Autovía del Este, que reduce en una hora la travesía desde mi urbe monumental.
Pero nunca he abandonado el santuario de la calle Del Sol. Cada 21 de enero vuelvo a los pies de la Virgen, junto a todos los santiagueros cuya fe es más fuerte que cualquier pandemia o tragedia.