Nací jueves por la noche, en la calle Restauración, en algún piso de la Clínica Corominas. Así que la brisa fresca de enero, esa misma que baja desde el Monumento hasta la calle 30 de Marzo, me dio en la cara como bienvenida a la vida y la ciudad.
Siempre quise ser serie 031. La primera decepción gubernamental la tuve cuando, al salir de la Junta Municipal de Santiago con mi primera cédula, el número empezaba con el 095 propio de los residentes en el municipio de Licey al Medio. No me dio la rebeldía adolescente para falsear mi dirección, situarme un poco más al oeste de la carretera Duarte.
Antes de los quince años me había aprendido las calles del centro histórico vitrineando: dos días al mes éramos libres gracias a los exámenes del colegio y sobraban dos horas matutinas que yo invertía de vitrina en vitrina, de tienda en tienda. Cuando los santiagueros todavía comprábamos cortes de tela para mandar a hacer ropa a la medida, mientras las cadenas de comida rápida se iban quedando con una esquina u otra.
De la ciudad me enamoré de noche. Cuando el centro histórico era el campus infinito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las luces ya no me daban miedo, a pesar de que debíamos correr tras de la OMSA universitaria de turno.
Creo firmemente que persiste alguna magia en cierto silencio discreto de los domingos por la mañana, cuando hay menos comercio, menos gente.
Hace 20 años puse mi bandera en una de las cuatro esquinas que forman las calles Del Sol y San Luis. De ahí salían todas las llamadas que el teléfono público permitía, hoy todavía salen y llegan cartas al correo. Los limpiabotas siguen brillando zapatos. Yo sigo mirando desde allí.
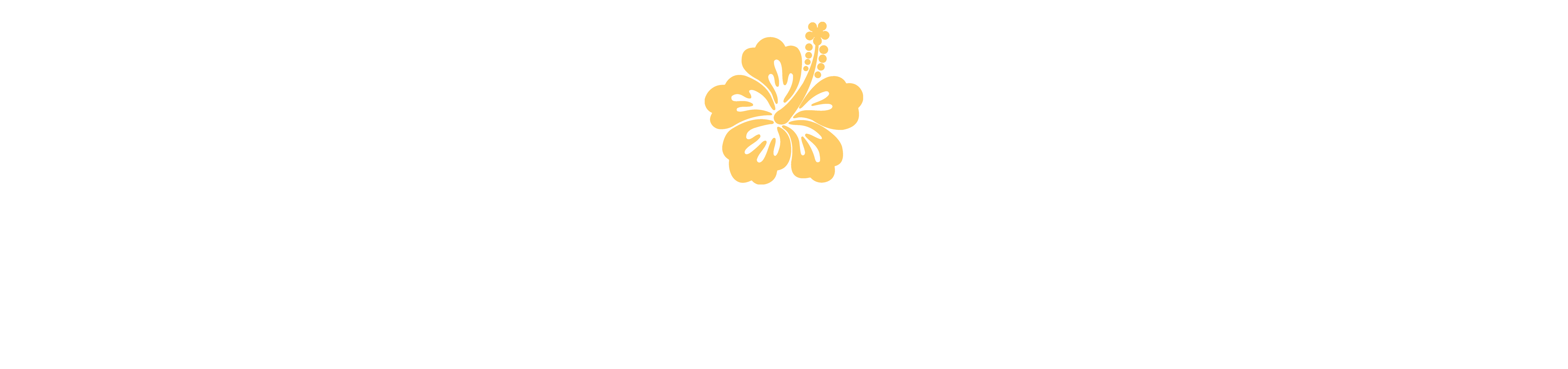




Visitar tu columna es ir conociendo de a poco la memoria palpitante de esta ciudad que desde ya uno ama. Gracias Daniela!