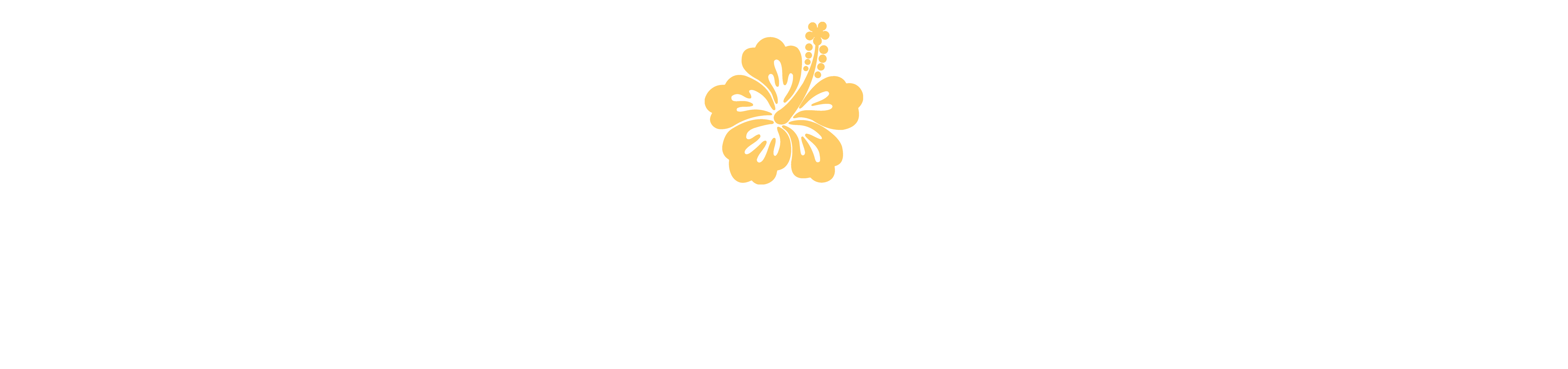«A Pedro Cruz, por las historias, los caminos y los puentes».
«A Altagracia Gil, por el abecedario, la luz y los días».
La escribo en singular porque en mi cabeza todo pasó en una sola noche alargada. Y ya dijo el narrador colombiano que la vida no es como «uno la vivió sino como uno la recuerda». La noche de «Gastrocuento», editado esta vez por Luna Insomne Editores (una idea del sureño Luis Reynaldo Pérez) no empezó con mi llegada vestida de negro a la Benito. Que podría confundirse con las muchas otras veces que llegué a esa calle, a sus habituales de siempre, a consolarnos mutuamente en el sereno de la noche o justo antes de que la sirena de los bomberos diga que el día terminó.
Tampoco empezó esa noche cuando la familia y los amigos iban abrazándome, cubriendo esos espacios que nadie más podía ocupar en Atabeyra Bohemia en Santiago, en Mamey de Santo Domingo o en el corazón de Daniela. Ni cuando todo parecía acabar, que entonces continuamos conversando, dejando que las horas murieran al lento paso de cuando nadie quiere irse.
La noche de «Gastrocuento» empezó, tal vez, 13 años antes, en cada bocado que sorbí escribiendo borradores de textos en cualquier ciudad, corrigiendo bajo los consejos de amigos, del asesor de la beca y mi propia voz interior gritando: «por ahí no es».
Incluso pudo comenzar durante los apagones de los años 1990 cuando, a la luz de las lámparas de gas, papi hacía cuentos reales y de ficción para matar las horas antes del sueño diario. O en las mismas noches que empecé a desandar el pequeño librero de mami, leyendo las mismas historias una y otra y otra vez, para derrumbar un aburrimiento infantil que ya no es tal…
Esta noche de «Gastrocuento» tal vez no haya terminado… O justo acaba de empezar.