Ando y desando Santiago de los Caballeros de lunes a domingo, a todas las horas posibles. Alguna que otra esquina me pertenece desde el nacimiento o la conquisté cuando era indocumentada (porque sigo siendo feliz). He visto y sigo mirando como crece y se multiplica el cemento vertical, como se alargan sus calles y caminos. Reconozco la particular caída del sol en verano y las horas que anuncia la estación de bomberos en la calle 30 de Marzo.
Crecí al amparo de sus luces y en el margen de sus sombras. Aquí me hice adulta y profesional, aprendí a leer, escribir y contar historias. Y sigo aprendiendo a contar, pero sobre todo a vivir.
Creo en Tatica, la de Higüey, que tiene residencia frente al parque Colón, en cuya cabeza jugaba cuando la calle del Sol bajaba y la Restauración subía; cuando a la niñez se le podía soltar en el parque cada 21 de enero, porque la multitud se componía de devotos, gente de buena fe. Cualquier milagro vale una misa en el Santuario de la calle General Luperón.
Atesoro las múltiples raíces que alimentan nuestra historia y espero un día atestiguar que las aguas del Yaque del Norte despierten y el río sea ese brillante cinturón cantado por Juan Lockward.
Lo miro todo desde mi condición santiaguera (el gentilicio que usamos a diario, no el oficial, santiaguense). A veces con la humildad del que rueda por la calle Del Sol en neutro, evitando quemarse con el astro diurno; otras tantas, con la hidalguía que me da esta ciudad a 175 metros sobre el nivel del mar; y muchas más, con prisa y alegría del regreso a mi urbe monumental.
Desde ahora y contando, estas Crónicas monumentales servirán para hablar de lo que me interesa y vivo, como le prometí a Wendy Almonte, directora de Cayena, siempre partiendo de «Santiago o desde la visión santiaguera».
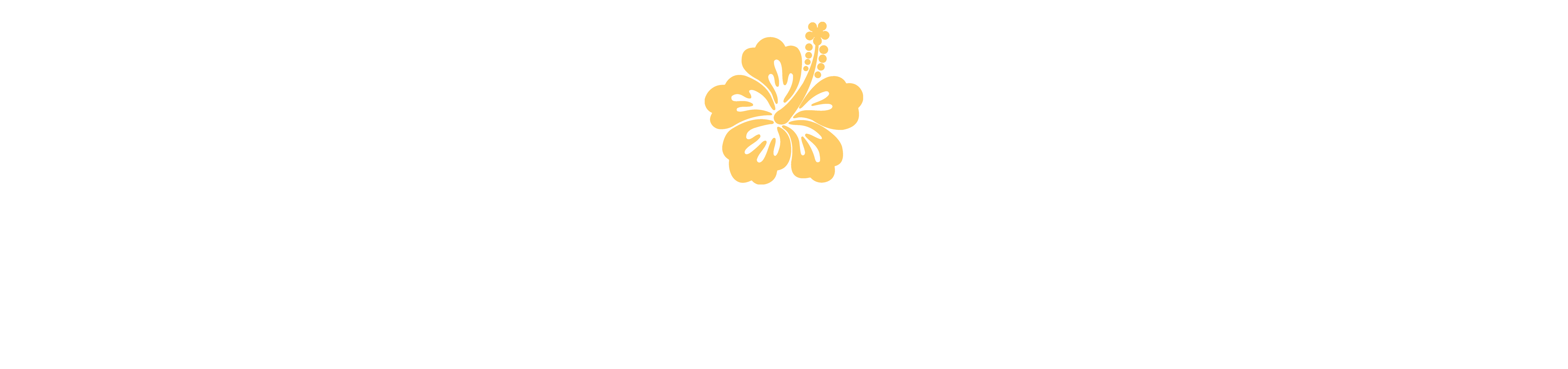




Muy característica tuya querida Daniela, como fiel santiaguera que eres, de ponernos en perspectiva respecto a este nuevo proyecto que inicias. Bendiciones del lo alto!
Casi dos años después. Pero mi gratitud sigue aquí. Gracias, Héctor.
Hermosa apertura para tu columna Daniela! Que me acompañen tus letras en este insomnio que disfruto lo tomo una señal de que Santiago es además «el sitio en que tan bien se está » como diría el poeta cubano Eliseo Diego.
Gracias por invitarnos a descubrir y admirar esta ciudad!!!